CUÁNDO UNA PALABRA ES LUNFARDA
DANIEL ANTONIOTTI
Hace más o menos 100 años, Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, enunció un postulado que pasó a figurar en la bolilla I de todos los programas de la materia. El aserto en cuestión sostiene que “el signo lingüístico es arbitrario e inmotivado”. Es decir que no hay ninguna razón lógica o natural (más allá de lo histórico etimológico) que haga que para denominar un objeto equis, por ejemplo una ventana, una colectividad de hablantes de una misma lengua la llame, precisamente, “ventana”, otra colectividad de hablantes de otra lengua: “window”; otros, “fenêtre” y así sucesivamente.
No hay algo intrínseco en los términos de una lengua que haga que la sucesión de sonidos (técnicamente fonemas) que componen una palabra resulte más idónea o más justa para designar todos los significados de un idioma. Los cuatro fonemas (sonidos individuales) de la palabra “amor” no son ni más ni menos apropiados que los tres sonidos (graficados en cuatro letras al momento de escribirse) de la palabra inglesa “love”, para aludir a lo que se alude cuando un hispano parlante o un angloparlante, respectivamente, la emplean en su discurso.
Esta arbitrariedad que hace que un colectivo social de manera inmotivada y también, y esto es muy importante, inconsciente, atribuya significados a cierto sonido, o sucesión de éstos, resulta de plena aplicación a cuestiones que hacen al uso de los registros formales o informales en una misma lengua.
Por ejemplo, si yo dijese que “mi laburo es la educación”, connotaría algo diferente que si dijera que “mi métier es la educación”. La denotación es más o menos la misma, pero en el primer caso, con el italianismo “laburo” le doy un aire reo a mi enunciado y en el segundo, con el galicismo “métier”, la impronta será por cierto más protocolar y hasta distinguida.
Seguramente, si estuviese dando una conferencia en un congreso docente llamaría más la atención del auditorio diciendo “laburo” en vez de “métier” o del más estándar “trabajo”, ya sea para cosechar objeciones por la excesiva informalidad de la palabra pronunciada en un marco de cierta solemnidad. Aunque también podría recibir elogios, por la misma razón.
Ahora bien, por qué “laburo” integra el corpus lunfardesco y “métier” suena hasta medio pituco es por la arbitraria atribución de connotaciones de una colectividad lingüística. En el caso, tales atribuciones (arbitrarias e inconscientes) corresponden a los hablantes de español de la variedad dialectal rioplatense, en especial, tal como se ha dado esa variedad en los grandes centros urbanos.
Se podría decir, con razón, que “laburo” se asocia con la masiva y populosa inmigración itálica y que “métier”, por ser una voz francesa, lengua privilegiada por nuestra aristocracia desde la generación del ’80 y hasta hace algunas décadas, se vincula, por el contrario, con cierta exquisitez cultural. Esas atribuciones de sentido son exteriores a la lengua, cuestiones histórico-sociales, a veces muy caprichosas, llevan a que un vocablo, un modo de pronunciar, un giro sintáctico reciban una aureola de distinción o una impronta de vulgaridad.
Después de Saussure, la sociolingüística y una disciplina que pretendió superar a ésta, la sociología del lenguaje, se impusieron determinar el valor simbólico que las variaciones de una lengua poseen para los hablantes. En alguna situación, podemos referirnos a un mismo sujeto diciendo viejo, anciano, persona mayor, persona de la tercera edad o “jovato”. Cada una de esas expresiones arrastra una carga simbólica que sonará, según fuere la fórmula elegida, respetuosa, irrespetuosa, simpática, rebuscada, etc. Pero sonará así por convención, no porque “jovato” venga ab initio con la marca de informalidad o “tercera edad” con la patente de afectación. Inconscientemente una colectividad acuerda la atribución de sentidos y connotaciones, como si fuese un “contrato social”. Al respecto, nunca creí que fuese casual que el positivista decimonónico Saussure, el ya citado padre de la lingüística moderna, fuese un suizo ginebrino, como el dieciochesco Jean Jacques Rousseau. La comunidad política y la comunidad lingüística de manera implícita, sin manifestarlo expresamente –ni de viva voz, ni por escrito, ni firmándolo en un papel–, acuerdan lo atinente al orden social, y dentro de lo social también se encuentra el orden de la comunicación.
El norteamericano Joshua Fishman, creador de la sociología del lenguaje, explicaba que en algunas comunidades, en la evolución de su idioma, hubo voces de gran prestigio social y académico que luego cayeron en desuso en esos ámbitos y pasaban a integrar el léxico de los iletrados. Inversamente, variantes propias de los estratos de más baja educación podían evolucionar hasta el vocabulario de los sectores de más alto rango social. Ya Horacio en Epístola a los Pisones sentenciaba:
Volverán a estar de moda palabras ya en desuso
y caerán en desuso palabras actualmente en uso.
Lo cual nos lleva a inferir que no hay nada de metafísico en una lengua. Ni en sus significados primarios o denotados, o bien en los connotados, metafóricos o retóricos en general. Vaya otro ejemplo: el anteponer un artículo al nombre propio de una persona, “el José”, “la Susana”, indica en Buenos Aires la pertenencia a un sector socioeducativo bajo. En las provincias del noroeste de nuestro país, me consta que ese uso es muy frecuente en la clase alta y lo emplean profesionales y académicos, sin el menor prejuicio. No sería extraño que, por el peso cultural que tiene todo lo que proviene de Buenos Aires en el interior, en algún momento este hábito se pierda en los sectores encumbrados de esas sociedades provincianas y que resulte un quemo, como diría Landrú, referirse a alguien como “el Ernesto” o “la Rosa”.
Es, entonces, el uso, ese gran legislador anónimo de las lenguas, el que lleva a que una palabra se inserte dentro de la categoría de lo marginal o de lo prestigioso. Habrá que determinar diacrónicamente, es decir, a lo largo de la historia de un idioma las razones sociales, exteriores al sistema lingüístico por las que se canoniza o se demoniza una expresión. Pero insisto, no hay metafísica en las lenguas y, de añadidura, no hay tampoco una metafísica en el lunfardo.
Una palabra es lunfarda conforme la percepción que el entorno sociolingüístico le dispensa. Poco tiene que ver lo etimológico en esta cuestión. Esa expresión debe oponerse a otra que podríamos clasificar como correcta o como perteneciente a la lengua estándar. ‘Faso’ es voz lunfarda porque se opone a cigarrillo. La lunfardía le viene de afuera hacia adentro.
El otro aspecto crucial para darle entidad lunfarda es que tenga una relativa exclusividad de uso frecuente, en su origen, al menos, en el ámbito del español dialectal porteño o más genéricamente rioplatense. Es claro que a medida que nos alejamos de las fronteras argentinas, y si se quiere uruguayas, la citada palabra ‘faso’ dejará de ser comprendida.
Hay una tercera exigencia y es la de la perdurabilidad de la palabra en cuestión, más allá de modas o coyunturas.
Hechas estas salvedades, y por ejemplificar con alguna de los términos sugeridos en la consigna, “trapito” se opone a cuidacoches o a cuidacoches informal o ilegal. Se utiliza solamente en Buenos Aires y a lo mejor en otros centros urbanos de la Argentina, pero no mucho más allá.
Por lo tanto, solo le faltaría, para constituirse como lunfardismo sostenerse en su uso. Si así ocurriere, no dudo de que un diccionario lunfardo de 2020 habrá contemplar esa flamante expresión. Sería ésta una de las palabras que un trabajo presentado en las jornadas académicas de 2002, definió como lunfardo consolidándose. El gerundio indica una situación en proceso.
“Trapito”, y a lo mejor hay algunas decenas de términos en esa situación, se está cocinando lentamente como palabra lunfarda. A lo mejor se apaga el horno y quizás al enfriarse pase de moda. Pero mientras el empleo habitual que de ella haga que la colectividad hablante porteña le siga dando calor, se consolidará como lunfardismo.
Alguna vez, frente a esa pregunta metafísica que siempre se formula respecto de ¿qué es el tango?, le escuché responder a nuestro presidente que “el tango es lo que la gente dice que es”.
En un sentido, no idéntico, pero sí análogo, considero que las palabras serán lunfardas o no según el uso, generalmente inconciente, que el hablante porteño le dé a esa voz, inentendible para un hispanoparlante de lejanas geografías, sabiendo que hay otra expresión sinonímica correcta, pero sin duda menos elocuente para la intensidad o el énfasis afectivo que se pretende transmitir.
DANIEL ANTONIOTTI
domingo, 18 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)









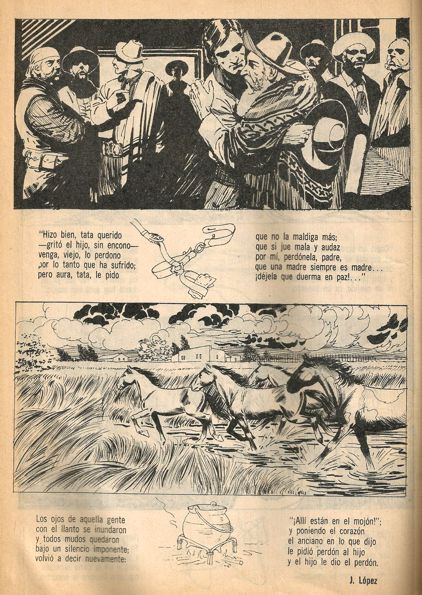










No hay comentarios:
Publicar un comentario