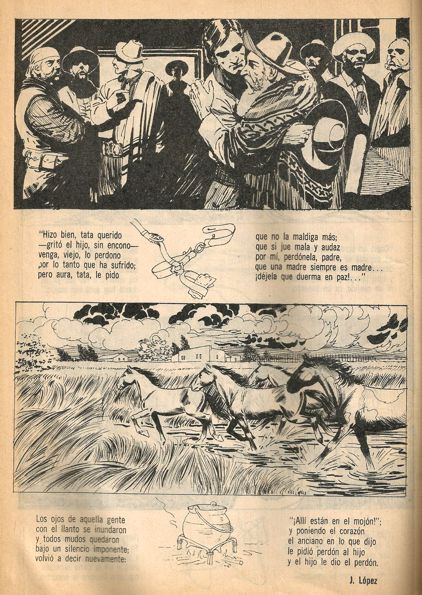LATINES GAUCHESCOS
Algunos escritores gauchescos sabían sus latines. Quizás no eran grandes expertos pero tenían algún conocimiento. Y parece que de algo les sirvió; al menos yo estoy convencido de que así fue. El primer ejemplo que pongo es el de Javier de Viana (1868-1926), uno de los más grandes escritores gauchescos uruguayos. Sus cuentos están ambientados tanto en Uruguay como en Argentina. De él leí el libro Abrojos, en una primera edición de la Biblioteca Rodó (Montevideo, Claudio García Editores, 1936). Dicha edición tiene una “auto-biografía”, donde se lee: “Estudié latín y griego, francés, inglés, italiano, portugués, y hasta algo de castellano. Cumple a mi franqueza declarar que a todos –incluso en el que escribo– los domino menos que mediocremente” (p. 14). Creo que peca de falsa modestia, pues escribe muy bien y con gran soltura. Más ponderada es la frase: “El latín, el griego, el francés, el inglés, el italiano, portugués, español y guaraní, –me había olvidado decir que también estudié el admirable idioma indígena,– […] han tenido una mínima influencia en la gestación de mi edificio artístico: nido de hornero, nada más, y con ello se conforma mi modestia” (p. 15).
Ahora menciono a Luis Franco (1898-1988), que no era gauchesco pero era un “gaucho.” Escribe Lucas Moreno en su prólogo a Poesía de Luis Franco (Buenos Aires, Eudeba, 1964): “Con el concurso de sus manos, como un griego de los tiempos de Esquilo, fue logrando las bases mínimas de una vida austera. No desechó oficio ni menester por elemental o humilde que fuese. Labrador en Belén de Catamarca, su pueblo natal, cultivó durante largos años un predio por demás desparejo y fragoso, hasta nivelarlo, llevándolo luego, con los muy escasos y rudimentarios enseres de que disponía, a un aceptable rendimiento, al combinar el cultivo de cereales y pastos con el de la vid. Más de diez mil cepas plantó a lo largo de esos años con sus propias manos. No se conoce entre sus colegas de la literatura quien pueda hacer una afirmación en igual sentido. Sus manos manejan hoy todavía el hacha con la misma certeza y maestría que la pluma” (p. 6). Bastante de esto se ve en “El buey”, que tomo de la citada edición (pp. 23-24).
Tu grandura se aploma con sencillez de monte.
Tu paso es remansado, profundo, fértil como
un río en la llanura. La paz del horizonte
del campo se echa en tu ojo. Manso como una encina,
a los pájaros cedes, para rama, tu lomo.
Lames tu mansedumbre, suave como la malva.
Tu morro humea al alba, igual que una cocina.
Y oyes como una misa los rumores del alba…
Rumiando, de rodillas sobre las hierbas o entre
los pastos, quizá rezas tu amor sacerdotal:
Ave, tierra, llena eres de gracia virginal
y maternal. Benditos los frutos de tu vientre.
Por tu rastro que tiene forma de corazón;
por tus cuernos, par de hoces a tu testa amarrado
en seña; por el yugo, la cruz de tu pasión
fecunda; por el santo madero del arado;
por la reja que brilla sin mancha en su faena,
y por la harina blanca y la gleba morena,
y por el pan del rico y el pan del indigente,
oh esposo de la tierra, por lo puro de toda
labor con la que honramos y nos honramos, mi oda
te corone de espigas y de olivo la frente.
Anotemos primero que “El buey” es parte de Los trabajos y los días (1928), lo cual inmediatamente nos remite a Hesíodo y la poesía del campo. Se unen aquí las dos grandes tradiciones de occidente. En efecto “el rezo” de la bestia de labor, su sacerdocio, el “ave, tierra”, la cruz y “el santo madero” mezclan lo bíblico con lo virgiliano. Por otra parte, en cuanto a la relación entre lo clásico y el terruño provinciano, permítanme los lectores una brevísima mención del riojano Arturo Marasso, oriundo de Chilecito, quien amó como pocos en estas tierras la gloria eterna de Grecia. Así comenzaba su “Narciso”:
¿Qué oculta voz escuchas? Te enajena el secreto
de tu ser que se ahonda
y refleja vendido; y en tu quietud, inquieto,
estás en ti y en la onda. (Poemas. Buenos Aires, Hachette, 1953)
Tan telúricos como los gauchos, los indios. Y el Beato Ceferino Namuncurá (1886-1905) era en verdad un indio mapuche, hijo del cacique Manuel Namuncurá. Educado por los salesianos, fue tan buen alumno como cualquier otro de sus compañeros, e incluso mejor. Sobresalía en canto y en caligrafía, según nos informa el padre Raúl A. Extraigas, en su obra El mancebo de la tierra (Buenos Aires, Instituto Salesiano de Artes Gráficas, 1974, p. 65). Pero más adelante leemos que le gustaba la gramática y traducía Epitome Historiae Sacrae y las vidas de Cornelio Nepote (p. 171). Mas no lo hacía solo por obligación; ponía gran cuidado al hacer las versiones del latín y al latín (p. 165). Creo que muy pocos estudiantes de hoy se esmeran como este hermano nuestro, que tenía un nombre de pila tan clásico. Lamentablemente nos dejó a los 19 años, veloz como el céfiro. De cualquier forma, nuestro Ceferino me hace acordar a otro gran indio. En efecto Benito Juárez (1806-1872), Presidente de México, era liberal y masón, pero había sido seminarista. Cierta vez, en una amistosa conversación, intercaló estos versos que ni siquiera sé si son de él: “La señora musa musae / y el señor dominus domini / se fueron al templum templi / a oír el sermo sermonis” (Héctor Pérez Martínez. Benito Juárez el impasible. México, Horizontes, 1939, p. 104).
Recientemente la librería Capítulo I, de Nicolás Bunge, especializada en temas argentinos, me proveyó de un muy interesante libro: Félix Weinberg. Juan Gualberto Godoy: literatura y política. Buenos Aires, Solar / Hachette, 1970. Además de un largo estudio preliminar, edita las poesías y algunas cartas. Formaba parte de la colección “Dimensión Argentina”, que publicó decenas de obras muy importantes de temática nacional. Aprendí allí que Godoy (1793-1864), a quien yo consideraba un poeta gauchesco (y lo es verdaderamente), fue hombre muy letrado. Informa Weinberg: “Aprendió las primeras letras en una escuela de mujeres, gramática latina en el convento de los padres betlemitas y caligrafía con Alejo Nazarre, un antiguo funcionario colonial” (p. 13). No estaría bien inundar con citas; basten las menciones de Ovidio (p. 148), de Alejandro Magno (p. 141), de la expresión de facto (p. 158), del mítico canto del cisne (p. 157). Pero escuchemos la definición que hace de su propia vis satírica:
Mi numen es Juvenal,
no Tácito y Tito Livio;
por eso no doy alivio
a vicios en general. (p. 236)
Algunos escritores gauchescos sabían sus latines. Quizás no eran grandes expertos pero tenían algún conocimiento. Y parece que de algo les sirvió; al menos yo estoy convencido de que así fue. El primer ejemplo que pongo es el de Javier de Viana (1868-1926), uno de los más grandes escritores gauchescos uruguayos. Sus cuentos están ambientados tanto en Uruguay como en Argentina. De él leí el libro Abrojos, en una primera edición de la Biblioteca Rodó (Montevideo, Claudio García Editores, 1936). Dicha edición tiene una “auto-biografía”, donde se lee: “Estudié latín y griego, francés, inglés, italiano, portugués, y hasta algo de castellano. Cumple a mi franqueza declarar que a todos –incluso en el que escribo– los domino menos que mediocremente” (p. 14). Creo que peca de falsa modestia, pues escribe muy bien y con gran soltura. Más ponderada es la frase: “El latín, el griego, el francés, el inglés, el italiano, portugués, español y guaraní, –me había olvidado decir que también estudié el admirable idioma indígena,– […] han tenido una mínima influencia en la gestación de mi edificio artístico: nido de hornero, nada más, y con ello se conforma mi modestia” (p. 15).
Ahora menciono a Luis Franco (1898-1988), que no era gauchesco pero era un “gaucho.” Escribe Lucas Moreno en su prólogo a Poesía de Luis Franco (Buenos Aires, Eudeba, 1964): “Con el concurso de sus manos, como un griego de los tiempos de Esquilo, fue logrando las bases mínimas de una vida austera. No desechó oficio ni menester por elemental o humilde que fuese. Labrador en Belén de Catamarca, su pueblo natal, cultivó durante largos años un predio por demás desparejo y fragoso, hasta nivelarlo, llevándolo luego, con los muy escasos y rudimentarios enseres de que disponía, a un aceptable rendimiento, al combinar el cultivo de cereales y pastos con el de la vid. Más de diez mil cepas plantó a lo largo de esos años con sus propias manos. No se conoce entre sus colegas de la literatura quien pueda hacer una afirmación en igual sentido. Sus manos manejan hoy todavía el hacha con la misma certeza y maestría que la pluma” (p. 6). Bastante de esto se ve en “El buey”, que tomo de la citada edición (pp. 23-24).
Tu grandura se aploma con sencillez de monte.
Tu paso es remansado, profundo, fértil como
un río en la llanura. La paz del horizonte
del campo se echa en tu ojo. Manso como una encina,
a los pájaros cedes, para rama, tu lomo.
Lames tu mansedumbre, suave como la malva.
Tu morro humea al alba, igual que una cocina.
Y oyes como una misa los rumores del alba…
Rumiando, de rodillas sobre las hierbas o entre
los pastos, quizá rezas tu amor sacerdotal:
Ave, tierra, llena eres de gracia virginal
y maternal. Benditos los frutos de tu vientre.
Por tu rastro que tiene forma de corazón;
por tus cuernos, par de hoces a tu testa amarrado
en seña; por el yugo, la cruz de tu pasión
fecunda; por el santo madero del arado;
por la reja que brilla sin mancha en su faena,
y por la harina blanca y la gleba morena,
y por el pan del rico y el pan del indigente,
oh esposo de la tierra, por lo puro de toda
labor con la que honramos y nos honramos, mi oda
te corone de espigas y de olivo la frente.
Anotemos primero que “El buey” es parte de Los trabajos y los días (1928), lo cual inmediatamente nos remite a Hesíodo y la poesía del campo. Se unen aquí las dos grandes tradiciones de occidente. En efecto “el rezo” de la bestia de labor, su sacerdocio, el “ave, tierra”, la cruz y “el santo madero” mezclan lo bíblico con lo virgiliano. Por otra parte, en cuanto a la relación entre lo clásico y el terruño provinciano, permítanme los lectores una brevísima mención del riojano Arturo Marasso, oriundo de Chilecito, quien amó como pocos en estas tierras la gloria eterna de Grecia. Así comenzaba su “Narciso”:
¿Qué oculta voz escuchas? Te enajena el secreto
de tu ser que se ahonda
y refleja vendido; y en tu quietud, inquieto,
estás en ti y en la onda. (Poemas. Buenos Aires, Hachette, 1953)
Tan telúricos como los gauchos, los indios. Y el Beato Ceferino Namuncurá (1886-1905) era en verdad un indio mapuche, hijo del cacique Manuel Namuncurá. Educado por los salesianos, fue tan buen alumno como cualquier otro de sus compañeros, e incluso mejor. Sobresalía en canto y en caligrafía, según nos informa el padre Raúl A. Extraigas, en su obra El mancebo de la tierra (Buenos Aires, Instituto Salesiano de Artes Gráficas, 1974, p. 65). Pero más adelante leemos que le gustaba la gramática y traducía Epitome Historiae Sacrae y las vidas de Cornelio Nepote (p. 171). Mas no lo hacía solo por obligación; ponía gran cuidado al hacer las versiones del latín y al latín (p. 165). Creo que muy pocos estudiantes de hoy se esmeran como este hermano nuestro, que tenía un nombre de pila tan clásico. Lamentablemente nos dejó a los 19 años, veloz como el céfiro. De cualquier forma, nuestro Ceferino me hace acordar a otro gran indio. En efecto Benito Juárez (1806-1872), Presidente de México, era liberal y masón, pero había sido seminarista. Cierta vez, en una amistosa conversación, intercaló estos versos que ni siquiera sé si son de él: “La señora musa musae / y el señor dominus domini / se fueron al templum templi / a oír el sermo sermonis” (Héctor Pérez Martínez. Benito Juárez el impasible. México, Horizontes, 1939, p. 104).
Recientemente la librería Capítulo I, de Nicolás Bunge, especializada en temas argentinos, me proveyó de un muy interesante libro: Félix Weinberg. Juan Gualberto Godoy: literatura y política. Buenos Aires, Solar / Hachette, 1970. Además de un largo estudio preliminar, edita las poesías y algunas cartas. Formaba parte de la colección “Dimensión Argentina”, que publicó decenas de obras muy importantes de temática nacional. Aprendí allí que Godoy (1793-1864), a quien yo consideraba un poeta gauchesco (y lo es verdaderamente), fue hombre muy letrado. Informa Weinberg: “Aprendió las primeras letras en una escuela de mujeres, gramática latina en el convento de los padres betlemitas y caligrafía con Alejo Nazarre, un antiguo funcionario colonial” (p. 13). No estaría bien inundar con citas; basten las menciones de Ovidio (p. 148), de Alejandro Magno (p. 141), de la expresión de facto (p. 158), del mítico canto del cisne (p. 157). Pero escuchemos la definición que hace de su propia vis satírica:
Mi numen es Juvenal,
no Tácito y Tito Livio;
por eso no doy alivio
a vicios en general. (p. 236)
Casi todos los de mi generación leímos El inglés de los güesos. Benito Lynch no sé si era un gaucho, pero pasó parte de su infancia en el campo y conocía bien –no por nada era irlandés– el verde de nuestra pampa. Pues bien, en el comienzo del cap. VI del Inglés, se habla de una muchacha de “adiposidad formidable”, a la cual llamaban La Talquina. La edición a cargo de Julio Caillet Bois (Buenos Aires, Troquel, 1960, p. 61) trae una “nota del autor”: “Tarquina, vaca tarquina, por los descendientes del primer toro Durham que se trajo al país y que tenía por nombre Tarquino.” Poco y nada sé de razas de animales, pero no dudo de que el nombre del noble bruto (con perdón del protagonista) le vino de un personaje de los tiempos idos. En efecto Tarquinio el Antiguo (Tarquino es otra castellanización de Tarquinius, menos recomendable pero correcta) y Tarquinio el Soberbio fueron dos de los siete legendarios reyes de Roma. Como dato curioso, The Breeder’s Choice, la marca de whisky nacional que conocemos cono Criadores, trae en la etiqueta tres toros: “TARQUINO, VIRTUOSO, NIAGARA” (cf.: http://www.whiskycriadores.com.ar/). Según el dicho, “cuando menos se piensa, salta la liebre” (cf.: http://www.1de3.com/refranes/3080/cuando-menos-se-piensa-salta-la-liebre); así es la gloria de Roma: también puede presentarse de improviso.
El padre Amado Anzi escribió El Evangelio Criollo, libro que fue ilustrado por bellísimos dibujos de Eleodoro Marenco (Buenos Aires, Ágape, 1964). Recientemente tuve la fortuna de hallar, en librería de viejo, una obra en esta misma dirección: Francisco H. Orellano. Evangelio según “San Fierro”. Buenos Aires, Difusión, 1976. Ambos autores gauchescos emplean la estrofa de nuestra gran épica. Pero Orellano trae algo muy curioso. En efecto habla así de la simpleza de los discípulos de Jesús:
Estos fueron sus laderos,
seleccionados por él,
gente ruda y sin cartel,
ni otro “curriculum vitae”
que aquel que les dio el envite
de su suerte en Israel. (p. 43)
A mí me parece bien ese latinismo, pues hasta el iletrado está obligado a veces a recurrir a palabras y frases cultas (sobre todo hoy, en esta época de médicos y pedagogos, cuando escuchamos cosas como laparoscopia, retroalimentación y objetivos procedimentales). Si alguno consigue estas obras de Jesús en criollo, léalas y hallará placer.
Hemos comprobado aquí una vez más algo muy sabido, la gran fuerza del mundo griego y latino. De cualquier forma, podría parecer algo impensado lo clásico en lo gauchesco. En realidad se explica perfectamente, pues los gauchos son americanos y América, como tantos sitios, sintió la educación de la vieja Europa, de base clásica. En más de un caso vimos que tal educación debía no poco a las órdenes religiosas, que llevaron el latín junto con la escuela. Por eso quizás, a la hora de escribir, también a los escritores nativos la cultura clásica les brotaba de lo hondo.
RADULFUS
Estos fueron sus laderos,
seleccionados por él,
gente ruda y sin cartel,
ni otro “curriculum vitae”
que aquel que les dio el envite
de su suerte en Israel. (p. 43)
A mí me parece bien ese latinismo, pues hasta el iletrado está obligado a veces a recurrir a palabras y frases cultas (sobre todo hoy, en esta época de médicos y pedagogos, cuando escuchamos cosas como laparoscopia, retroalimentación y objetivos procedimentales). Si alguno consigue estas obras de Jesús en criollo, léalas y hallará placer.
Hemos comprobado aquí una vez más algo muy sabido, la gran fuerza del mundo griego y latino. De cualquier forma, podría parecer algo impensado lo clásico en lo gauchesco. En realidad se explica perfectamente, pues los gauchos son americanos y América, como tantos sitios, sintió la educación de la vieja Europa, de base clásica. En más de un caso vimos que tal educación debía no poco a las órdenes religiosas, que llevaron el latín junto con la escuela. Por eso quizás, a la hora de escribir, también a los escritores nativos la cultura clásica les brotaba de lo hondo.
RADULFUS



.jpg)